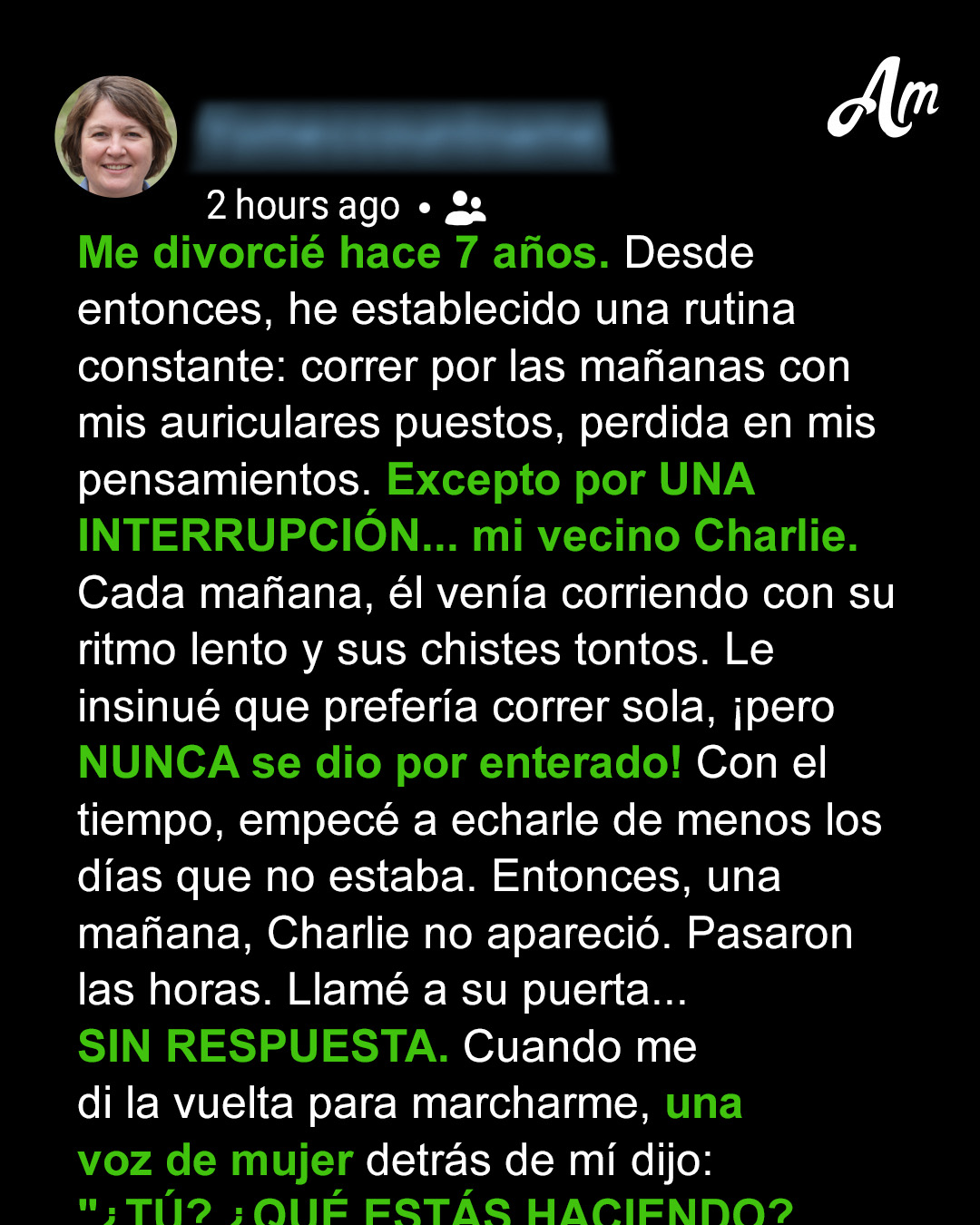Rebecca sobrellevaba su depresión organizando su vida para no tener tiempo para ella. Llevaba años haciéndolo desde el divorcio. Hasta que un persistente desconocido decidió interferir en su estricta y solitaria rutina. No imaginaba que él se convertiría en el único al que echaría de menos. En la penumbra de su dormitorio, Rebecca estaba tumbada boca arriba, con la mirada fija en el reloj digital que había junto a la cama.
Los números marcaban las 6:29. Respiró hondo, esperando a que el reloj cambiara.
En cuanto marcó las 6:30, sonó la alarma, pero Rebecca se apresuró a silenciarla.
Se incorporó, apartó las sábanas y se levantó de la cama con precisión.

Lo primero es lo primero: Rebecca alisó las sábanas, arreglando cada rincón hasta que la cama quedó crujiente y perfectamente hecha.
Entró en el cuarto de baño, donde todo estaba en su sitio.
Su cepillo de dientes descansaba ordenadamente en un soporte, el jabón estaba colocado justo en su sitio en un plato, y un pequeño espejo colgaba sobre el lavabo.
Rebecca se tomó un momento para mirar su propio reflejo, con expresión tranquila pero distante.

Tenía cuarenta y siete años, con las líneas de la experiencia y la resistencia grabadas en el rostro.
Habían pasado siete años desde su divorcio y, aunque el dolor se había mitigado, había dejado una cicatriz.
Su respuesta al dolor había sido el orden, la disciplina y una rutina estricta. Estas cosas le proporcionaban una sensación de control, algo sólido a lo que aferrarse cuando la vida le parecía caótica.
A las siete en punto, Rebecca se ató las zapatillas de correr, se conectó los auriculares y salió a la calle, preparada para correr por la mañana.

Durante años, estas carreras habían sido su vía de escape, un momento para fortalecer el cuerpo mientras escuchaba audiolibros que ejercitaban su mente.
Era su escudo contra la tristeza, cada paso una forma de seguir adelante.
Pero desde hacía un mes, algo había empezado a perturbar su rutina cuidadosamente diseñada: un vecino llamado Charlie, que parecía decidido a romper su vigilada soledad, un alegre “buenos días” cada vez.

La casa de Charlie estaba al otro lado de la calle y todas las mañanas, justo cuando Rebecca empezaba a caminar con paso firme, él salía dando saltitos, agitando los brazos como un niño entusiasmado y sin apenas calzarse las zapatillas.
Esta mañana no fue diferente. Rebecca lo vio con el rabillo del ojo mientras bajaba los escalones, metiéndose los cordones en las zapatillas a toda prisa.
Suspiró, puso los ojos en blanco y aceleró el paso, esperando que esta vez él captara la indirecta. Pero, como siempre, Charlie no se desanimaría tan fácilmente.
 “¡Rebecca! ¡Espera, soy yo!”, llamó, con voz alegre, mientras se acercaba trotando, saludando con una mano y sujetándose el costado con la otra.
“¡Rebecca! ¡Espera, soy yo!”, llamó, con voz alegre, mientras se acercaba trotando, saludando con una mano y sujetándose el costado con la otra.Rebecca fingió no oírle y mantuvo la mirada al frente, con pasos rítmicos y concentrados.
Pero Charlie estaba decidido y no tardó en trotar a su lado, aunque un poco sin aliento.
“Eres rápida… como siempre”, consiguió decir entre jadeos, dedicándole una sonrisa torcida mientras intentaba seguir su ritmo.

Había planeado toda la mañana, y charlar con su vecino no estaba en su agenda.
“No pasa nada, es culpa mía por llegar tarde”, dijo Charlie, con la respiración entrecortada.
Rebecca se daba cuenta de que se esforzaba por seguirle el ritmo, pero parecía contento de correr a su lado.